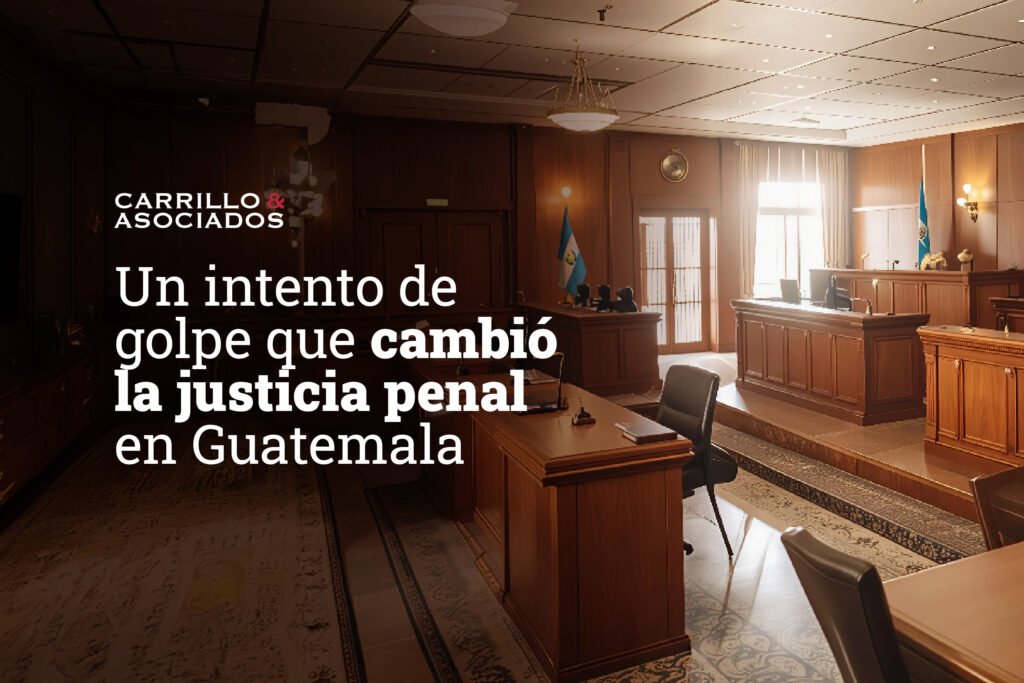
El 25 de mayo de 1993, el presidente Jorge Serrano Elías intentó dar un autogolpe de Estado para tener control absoluto del sistema guatemalteco. Lo que no imaginó es que su acto fallido impulsaría una reforma constitucional sin precedente que transformaría el sistema de justicia.
Hoy, es una escena habitual ver a abogados en las cortes defender a sus clientes, a la fiscalía presentar las pruebas para imputar a un acusado y a un juez dictar sentencia públicamente. Pero hasta 1994, los juicios en Guatemala prácticamente eran a puerta cerrada. Se limitaban a enviar un escrito a un juez, que era el encargado de investigar, analizar las pruebas y juzgar el caso. No había debate oral ni público y el secretismo imperaba.
El intento de autogolpe de Serrano dio paso a una serie de reformas en el sector justicia del país. Los cambios comenzaron con la reforma del artículo 251 de la Constitución, que permitió que el Ministerio Público (MP) se constituyera como una nueva institución de justicia independiente en el país.
Así, se creó la Fiscalía General de la Nación (actual MP), y la figura del Fiscal General, al que desde ese momento le “corresponde el ejercicio de la acción penal pública” o lo que es lo mismo, encargarse de investigar, recabar pruebas y presentar los casos ante el sistema de justicia del país.
Pero los cambios no se quedaron ahí. En mayo de 1994 fue aprobada la Ley Orgánica del MP y luego, el nuevo Código Procesal Penal, entró en vigor en julio de 1994. Es importante señalar que esta legislación, inspirada en el Código Penal Tipo para Latinoamérica[1], fue innovadora y Guatemala fue uno de los primeros países en comenzar a construir un sistema moderno basado en principios de garantías y derechos humanos como la oralidad, la publicidad y la celeridad de los procesos.
El inicio de un sistema complejo
La entrada en vigor del Código Procesal Penal conllevó una transformación del sistema de justicia penal. El primer reto era dotar de recursos y conocimientos de investigación criminal a los nuevos fiscales. Asimismo, la inclusión de la oralidad implicaba la preparación de todos los actores involucrados en los procesos, como los fiscales, auxiliares y abogados.
Además, era fundamental tomar en cuenta que el nuevo modelo de gestión de justicia penal, para ser efectivo, necesitaba la creación de otras entidades que desempeñarían funciones complementarias. Así, fueron surgiendo instituciones como:
- La Defensa Pública Penal: con el objetivo de garantizar el derecho de defensa que la reforma incluía a toda la población.
- El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif): en un principio, la fiscalía tenía a su cargo el desarrollo de toda la prueba pericial. Pero con el tiempo se vio la necesidad de crear una institución independente para realizar investigación científica forense.
- El Instituto de la Víctima: para apoyar a los querellantes en el proceso penal.
- La División Especializada en Investigación Criminal (DEIC): esta surgió para que la Policía Nacional Civil (PNC) tuviera un componente técnico de investigación criminal.
Con el paso de los años, también se incluyeron procedimientos para hacer más eficiente la administración de justicia, conocer casos de gran impacto social o incluir nuevas leyes que se adaptaran a la realidad del país.
Así, surgieron los tribunales especializados como los de Mayor Riesgo o los de Violencia contra la Mujer (a partir de la Ley de Femicidio en 2008), o leyes como la de Delincuencia Organizada o la de Aceptación de Cargos.
Hoy, más de 30 años después, el sistema de justicia sigue enfrentando diversos retos. También han surgido dudas por falencias detectadas o por la mala utilización del sistema por parte de algunas personas. Pero la verdad es que, pese al tiempo transcurrido y las adversidades enfrentadas, lo que se construyó en las últimas décadas sigue estando vigente. Y de no ser por este autogolpe que fracasó, quizás nuestro sistema habría tardado muchos más años en evolucionar.
Si nos ceñimos a cómo fue organizado el sistema procesal penal a partir de 1993 desde la base legal, podemos afirmar que, de aplicarse correctamente, este sistema ayudaría a consolidar el Estado de Derecho y la democracia en Guatemala. Esto es algo que desde Carrillo & Asociados siempre apoyaremos, no solo porque es parte de nuestras obligaciones profesionales, sino porque un mejor país es posible y será de beneficio para todos y las generaciones que nos seguirán.
[1] El Código Penal Tipo para Latinoamérica fue un proyecto impulsado en 1962 por el Instituto de Ciencias Penales de Chile con el objetivo de crear un código penal común que sirviera de modelo para los países del continente. La primera versión se publicó en 1973 e incluía principios importantes como el respeto a los derechos humanos, la proporcionalidad de las penas o la reinserción social.
Publicado el 4 de agosto de 2025